A finales de 1932, el director del entonces Museo Provincial de Bellas Artes y Arqueología de Cáceres, a la sazón don Miguel Ángel Orti Belmonte, consideraba la opción más prudente de no inaugurar las nuevas instalaciones del centro que dirigía hasta que éstas no se pudiesen presentar «en delicada forma». Pocos meses más tarde, el 12 de febrero del año siguiente, el Museo abría sus puertas en el Palacio de las Veletas. Al acto acudieron las autoridades y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, y antes de la visita de rigor por las flamantes salas y descender al aljibe, un grupo de alumnas de Orti, ataviadas con trajes típicos, amenizaron a los allí presentes con una exhibición de bailes regionales.
Ayer, 75 años después, se quiso rememorar la misma escena. Los componentes del grupo
El Redoble cantaron y bailaron su repertorio de jotas, redobles y, por supuesto, esa danza, tribal diría yo, que tanto nos identifica y que es el candil. Tras el acto, llegaron las autoridades, aunque esta vez pocas fuerzas vivas había, y procedieron a inaugurar la exposición que precisamente venía a conmemorar el establecimieno del Museo en tan emblemático edifico hace tres cuartos de siglo.
Casi no tuve ocasión de ver la exposición, como me hubiera gustado, detenidamente, pero os aseguro que promete. Esta mañana me acercaré de nuevo y, seguramente, en los próximos días le dedique otra entrada a algún aspecto de la misma que llame mi atención. También aprovecho para felicitar otra vez, no ya personalmente sino desde el ciberespacio, a los responsables del montaje de la misma, a Primi y a Ana, y, sobre todo, a Juan, el director del Museo, a los que sé que tantos desvelos les ha provocado esta conmemoración, aunque se pueden sentir satisfechos del buen trabajo realizado.
Antes de la inauguración de la exposición, fue muy emotivo y aún más interesante escuchar a los hijos de Miguel Ángel Orti y Carlos Callejo contar como transcurrió su infancia entre los muros del Museo, cuando sus padres eran directores. Después también hablaron todos los que habían desempeñado el mismo cargo desde 1970, incluido algún profesor mío de la facultad. He de reconocer que disfruté con la oportunidad de poder escuchar, por boca de sus protagonistas, como Cáceres fue cambiando, poco a poco, durante estos últimos 75 años, para lo bueno y para lo malo, y como el Museo, que siempre estuvo ahí, fue y es el reflejo y el termómetro de buena parte su vida cultural. Me siento satisfecho de que si, por mi edad, no he conocido ni la tercera parte de los años que ayer se conmemoraban, al menos me puedo sentir identificado con gente que, antes que yo y ahora, compartió y comparte mis mismas inquietudes.
Aunque el Museo celebraba ayer el 75 aniversario de su emplazamiento en la Casa de las Veletas, no hay que llevarse a engaño y es preciso reconocer que como tal llevaba ya funcionando desde antes de 1917. En ésta fecha, la de su fundación oficial, ocupaba un exiguo espacio en una de las salas del Instituto de Segunda Enseñanza (en el edificio del antiguo colegio de los jesuitas, donde hoy se encuentran los servicios territoriales de la Consejería de Cultura). Y, aunque ayer se habló poco de ellos, no quisiera terminar esta crónica sin citar a quienes considero los verdaderos padres no sólo del Museo, sino también, y he aquí su importancia, de la Historia de nuestra querida ciudad. Me refiero a los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos, un grupo de heterogéneo de profesores y aristócratas, que, reunidos en torno a una publicación, la
Revista de Extremadura, comenzaron a hacer en Cáceres lo que hacía décadas ya se hacía en el resto de Europa: interesarse por la investigación de nuestro pasado en todos sus aspectos, desde la arqueología a la genealogía, sin olvidar la dignidad literaria y, por supuesto, sin desdeñar el trabajo de campo. No podría citarlos a todos: Publio Hurtado, Vicente Paredes… pero si de alguno hay que hacer mención obligada, ese es, por derecho propio, don Juan Sanguino Michel, que fue el primer director del Museo y quien a principios del siglo XX, en una ciudad levítica sumida en la apacible conformidad provinciana, quiso interesar a sus conciudadanos por la riqueza artística e histórica que les rodeaba, siendo el iniciador de las primeras campañas de lo que hoy llamaríamos defensa del patrimonio. Pocos fueron los que le escucharon, aunque en la actualidad muchos otros tampoco lo habrían hecho. En todo caso, su nombre debería estar escrito con letras de bronce, a falta de panteón de hombres ilustres, en el friso de la fachada del ayuntamiento, junto al de otros próceres de nuestra cultura y nuestra ciudad, como Simón Benito Boxoyo o Tomás Pulido.






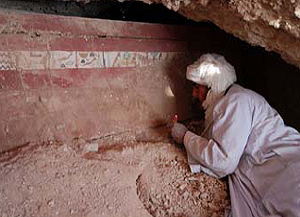










































































































































































.jpg)






































.jpg)









